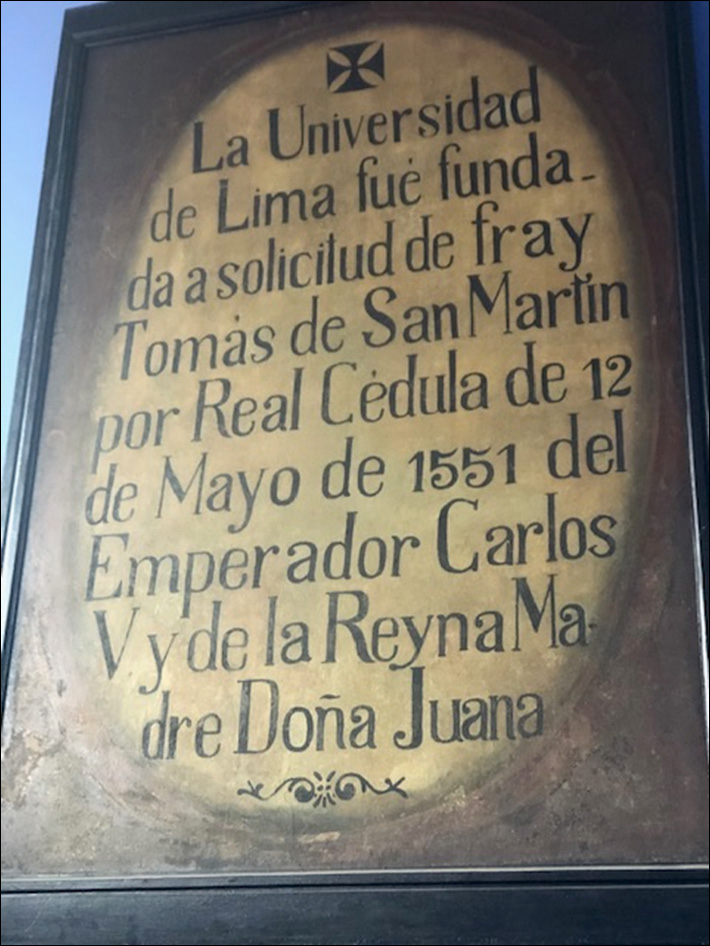ENRIQUE HUBBARD URREA

Cuando se habla de la noble profesión de maestro, especialmente la del maestro de educación primaria, el prototipo que viene a la mente es el del mentor que busca hacer el mayor bien aunque las condiciones no sean las más cómodas para él. Ese paradigma incluye sin duda al idealizado maestro rural, aquel que se remonta voluntariamente hasta las más apartadas comunidades y a costa de sacrificios lleva la letra y el saber a los menos favorecidos. No se dan muchos casos así en la actualidad, el educador que va a dar a una ranchería seguramente es enviado sin que su consentimiento sea necesario, cuesta trabajo imaginar a alguien que escoja seguir esa clase de vida, pero no fue siempre así.
También guardamos en el acervo de nuestros más caros recuerdos a aquel profesor que tanto influyó en nosotros durante los primeros años de nuestra formación y con esa imagen completamos el modelo ante el cual se comparan los demás profesores.
Yo estudié, dicho esto de manera generosa, en la escuela secundaria Maestro Julio Hernández de El Rosario y mis mismos compañeros muchas veces ignoraban quién fue el maestro cuyo nombre distingue a nuestra escuela. Por añadidura se trata de un ejemplo de ese educador paradigmático que todos idealizamos y por tanto digno de ser conocido, más en estos tiempos de información efímera y fugaz.
Tengo la molesta sensación de que muy pocos recuerdan quién fue y qué hizo ese notable maestro, hay por ejemplo en Culiacán una escuela que lleva su nombre, de donde me pidieron hace poco que ayudara a dibujar la semblanza de Don Julio, lo que me pareció a la vez alentador porque se busca profundizar en el conocimiento de su labor, y al tiempo que entristecedor pues la iniciativa demuestra que en efecto se ha ido olvidando su obra. Por ello pretendo hoy contar su historia, tanto como reconocimiento justo a una vida dedicada por entero a la educación, como a guisa de figura ejemplar que trace el sendero a los nuevos educadores, esos a los que hoy se equipara solamente con líderes sindicales casi siempre alejados permanentemente de las aulas.
El Maestro Julio Hernández nació en Colima en el año de 1855, de raza indígena posiblemente Otomí. Estudió la normal en su ciudad natal y se tituló de maestro normalista. Fue maestro en diversas localidades del estado de Nayarit antes de llegar por vez primera a El Rosario, Sinaloa, en 1893, donde fundó una escuela particular de la que fue director y maestro. Posteriormente, siendo director de una escuela de niños en Mocorito, se le ordenó trasladarse a El Rosario, lugar que ya consideraba su propia tierra, argumentando que su edad era ya demasiado avanzada como para fungir como director, así que se le designaba inspector escolar con sede en el viejo mineral.
Sin embargo, como no llegaban planes ni instrucciones de ninguna clase, pidió que se le señalara cuál habría de ser su labor, a lo cual respondió la Dirección de Educación del Estado, con escaso tacto, que no hiciera nada, que se limitara a cobrar su sueldo pues ya estaba muy viejo para trabajar. Indignado y ofendido, el Maestro respondió por medio de un oficio en el que se negaba a cobrar su estipendio señalando “que él no aceptaba limosnas”.
Debido a ese incidente regresó a El Rosario y reabrió su escuela particular.
Ahí seleccionaba a los más prometedores alumnos y por su cuenta les impartía una especie de educación secundaria “sui géneris”, que llenaba el hueco dejado por la falta de opciones locales de estudio. Nada más justo, pues, que dar su nombre a la primera escuela secundaria de El Rosario. La educación que impartía era integral, holística, en tiempos en los que ni siquiera se usaba la palabra. Tuvo tan buen ojo que entre sus alumnos más distinguidos se encontraba Francisco Apodaca y Osuna, originario del poblado de Cacalotán, Rosario, Sinaloa, quien llegó a ser embajador de México en Nicaragua, El Líbano y Finlandia,
También entre esos alumnos a los que impartió educación especial se encontraba mi padre, Carlos Hubbard Rojas, periodista, escritor y él mismo maestro fundador de la escuela preparatoria de El Rosario, a pesar de que no estudió más que hasta el nivel de primaria y posteriormente en esa escuela especial de Don Julio Hernández.
No obstante, como el sueño y máxima ambición de Don Julio era ir a la sierra a enseñar a los niños indígenas a leer y escribir, eventualmente, con casi noventa años a cuestas, se trasladó a la sierra de Durango, en los límites con Sinaloa. Ya para entonces cojeaba perceptiblemente, al parecer a causa de una vieja herida recibida en la pierna derecha cuando recorría las rutas de la enseñanza a lomo de mula.
Así, solo, salvando desfiladeros y hondonadas, sin recibir más paga que la satisfacción de cumplir su sueño, vivió sus últimos años.
Mi padre cuenta en sus memorias con notable sentimiento lo siguiente:
“En la segunda década del siglo veinte, la escuela marchaba al ridículo paso militar de los admirados prusianos; se incubaban así pequeños Hitlers o Mussolinis. Nuestra escuela de niños era convertida en cuartel militar a cargo del sargento mayor, Prof. Salomón Pérez, a la sazón director del plantel. Nos dividían en pelotones y secciones y nos nombraban cabos, sargentos, jefes de banda, etc. Se usaban uniformes, rifles de madera con bayoneta y había toques de queda y de rancho (comida). Éramos soldados de ocho años.”
“En el aula reinaban la regla y el garrote.”
“El director era el verdugo mayor, encargado de impartir crueles castigos corporales. Nadie discutía que la letra con sangre entra. Entonces llegó el Maestro Julio Hernández y los párvulos ojos se abrieron desmesurados al constatar que él predicaba la dulzura, el cariño y la tolerancia. El niño, decía, también razona y entiende, el niño siente. Se acallaron los tambores y las cornetas, las horas de instrucción militar se llenaron de risas y juegos infantiles, el fervor bélico se apagó con el agua que regaba las hortalizas y jardines que bajo su dirección cultivamos.”
“En 1924, dos docenas de niños y adolescentes terminaban el sexto año y no parecían tener más alternativa vital que irse a trabajar a la mina, o los más afortunados ser empleados en algún comercio. El Maestro formó con ellos un grupo de estudio y práctica pedagógica. Quería formar maestros, quería apóstoles como él mismo. Sacrificando sus horas de descanso, sin recibir estipendio alguno, se ocupó de esos muchachos durante tres años, equivalentes a la entonces inexistente educación secundaria.”
“Pero se presentó un problema, la dignidad y el decoro indispensables en aquella aula obligaban a imponer un código de indumentaria que por fuerza excluía la posibilidad de asistir descalzo y uno de aquellos niños era tan pobre que no podía comprar zapatos o darse el lujo de lucir saco, pantalón y corbata como el resto de sus compañeros. Don Julio Hernández resolvió el problema dando a aquel niño no sólo la ropa y el calzado necesarios, sino además el cariño paternal que tanto necesitaba el rapaz.”
“Lo sé bien porque ese niño, era yo.”
Hasta aquí la cita de las memorias de mi padre.
El Maestro Julio Hernández falleció en Acaponeta, Nayarit, en 1945, mismo año en que nací, de suerte que no puedo evitar sentir que es doble responsabilidad mía revelar los pormenores de la vida de quien representa a mis ojos el ideal del educador, el profesor modesto pero erudito y sobre todo sabio, que enseña con la ciencia en la mano y con la buena crianza en la conducta.
Ahora ya lo sabe, tal vez sea utópico pensar que habrá quién se inspire en el luminoso ejemplo de Don Julio y resuelva seguir su huella, es posible que en estos tiempos sea inconcebible imaginar a la educación como un apostolado, pero ningún daño hará a usted enterarse de que hubo un Maestro, así, con mayúscula, que dedicó .

* Embajador de México en retiro