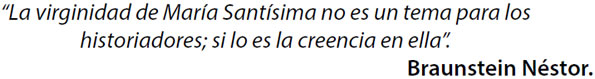Por Iván Escoto Mora*
 De algún lugar del Talmud se desprende la siguiente sentencia: “No estás obligado a terminar tu obra, pero tampoco estás en libertad de renunciar a ella”. Estas palabras podrían tener un sentido importante dentro de varios contextos pero en el terreno de la educación su contenido se vuelve especialmente grave.
De algún lugar del Talmud se desprende la siguiente sentencia: “No estás obligado a terminar tu obra, pero tampoco estás en libertad de renunciar a ella”. Estas palabras podrían tener un sentido importante dentro de varios contextos pero en el terreno de la educación su contenido se vuelve especialmente grave.
Son muchos los límites que cercan la acción, nadie está obligado a terminar su obra porque nadie detenta la posibilidad de controlar lo ajeno, las vicisitudes del mundo, la finitud del tiempo, etc. Sin embargo, es necesario replantearnos cómo enfrentamos los fenómenos agolpados ante nuestra presencia y experiencia. ¿Cómo enfrentamos todo aquello que se modela entre nuestras manos y contribuimos a construir?
En el fondo de esta frase lo que existe es una invitación. Ante lo imprevisible, prevalece el deseo que obliga a esperar lo mejor y trabajar para alcanzarlo. ¿Qué derecho justifica el desperdicio?
Valdría recordar que miles de jóvenes desean estudiar pero los espacios nunca son suficientes. Algunos logran ingresar en los sistemas públicos de enseñanza y otros se ven obligados a padecer el rechazo frente a la imposibilidad de sufragar los gastos que ofertan opciones onerosas. Visto así, la educación parece un regalo cuando es gratuita, el regalo una llave y la llave una entrada hacia otros mundos, tal vez mundos mejores pero inaccesibles para todos. En este sentido es inaceptable el desperdicio cuando la escases, de un tajo, cancela tantas esperanzas y futuros.
Enseñar a otros es un privilegio exigente y en ocasiones ingrato, quizás por ello Gabriela Mistral eleva sus plegarias a un ser más alto y canta en La oración de la maestra los siguientes versos en prosa:
“Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de justicia que aún me turba, la mezquina insinuación de protesta que sube de mí cuando me hieren. No me duela la incomprensión ni me entristezca el olvido de las que enseñé”.
“Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes. Dame que alcance a hacer de una de mis niñas mi verso perfecto y a dejarte en ellas clavada mi más penetrante melodía, para cuando mis labios no canten más”.
Quienes dedican sus fuerzas a la tarea de la enseñanza, encaran un sinnúmero de contratiempos y pese a todos, no están facultados a cejar porque muchos jóvenes confían en el compromiso y la voluntad de los educadores. Esa voluntad y compromiso se advierte como el agua que borda las hojas de las plantas, nutre sus raíces y pasa, tal vez no logre ver al final el árbol en sus más robustas y espléndidas formas, sin embargo siempre está ahí, como un recuerdo, un aroma, una presencia indeleble. Las enseñanzas de los educadores son eco que siempre asoma, como la melodía de una voz que se canta en labios ajenos.
Por ello, la libertad de quienes enseñan no puede transformarse en instrumento que destruya el destino de los que aprenden, por el contrario, esa libertad está comprometida a construir, debe ser generosa y cándida como la palabra de una madre para criar a sus hijos.
También habría que decirse que la libertad de quienes aprenden debe ser comprometida, no pude desconocer las carencias de los que han sido marginados de la posibilidad de estudiar.
La cita del Talmud es una invitación al humanismo que concentra en su seno la idea de la compasión, la conciencia de ese otro que en realidad es una extensión del todo, de ese otro que en realidad nos es propio y común.
Con ese sentido, los educadores contemporáneos han hecho del “acompañamiento” un concepto profundo y de doble significación. Quien enseña acompaña a quien aprende pero, también el que aprende va formando al que enseña. El proceso aprendizaje-enseñanza se vuelve un ir y venir recíproco, una carrera que resultaría imposible sin la fuerza de dos piernas que sostienen al mismo cuerpo.
Adalberto Aranda, educador, pedagogo y filósofo de la educación, señala que los tiempos modernos requieren de un maestro dos cosas: “conciencia y aprecio por la nobleza de su vocación”.
En efecto, la vocación del educador es noble porque centra sus desvelos en una tarea que sólo se entiende a través de la entrega desinteresada para que otros, los estudiantes, se construyan un mejor mañana. Sin embargo, también es necesario propugnar por la conciencia de quien aprende porque, ambos, educadores y estudiantes, son responsables de abrir el sendero y andar el camino por el que, juntos, marchan.
Sirvan estas líneas para recordar a la gran poetisa Mistral y dar la bienvenida a un ciclo escolar que comienza.
*Abogado y filósofo/UNAM.