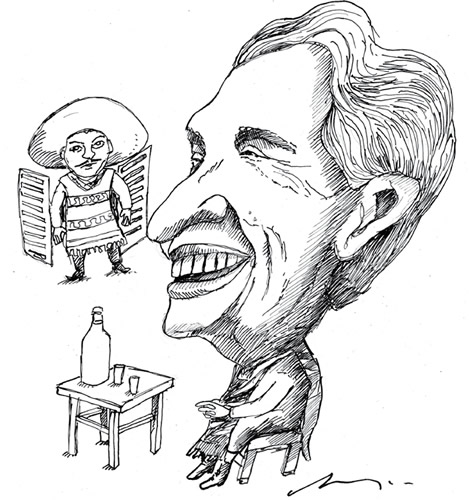Por Juan Cervera Sanchís*
 San Juan de la Cruz, 15542-1591, a los 49 años de edad alzaría su vuelo hacia el Altísimo. Fue todo amor. Podríamos decir que subió a lo más alto desde ese “no saber sabiendo” que fue su vida. Es, él, la cumbre del misticismo español. Nadie lo iguala y su poesía, tal como dijera Menéndez y Pelayo, es la “obra de un ángel”.
San Juan de la Cruz, 15542-1591, a los 49 años de edad alzaría su vuelo hacia el Altísimo. Fue todo amor. Podríamos decir que subió a lo más alto desde ese “no saber sabiendo” que fue su vida. Es, él, la cumbre del misticismo español. Nadie lo iguala y su poesía, tal como dijera Menéndez y Pelayo, es la “obra de un ángel”.
Lo divino es todo en su poesía única, que ya es divina por sí misma, aunque esté hecha aquí en la tierra con nuestras terrenales palabras de cada día.
Para San Juan, la vida es aún la muerte y, lo que llamamos muerte, es el inicio de la verdadera vida. Nos lo confiesa así:
“Sácame de aquesta muerte,
mi Dios, y dame la vida,
no me tengas impedida
en este lazo tan fuerte;
mira que peno por verte,
y mi mal es tan entero,
que muero porque no muero.”
Como en Santa Teresa, aquí, el alma de San Juan “muere porque no muere”, pues está plenamente convencido, dado que su fe es absoluta, de que lo que le espera al morir:
“Lloraré mi muerte ya,
y lamentaré mi vida
en tanto que detenida
por mis pecados está.”
Los apegos terrenos y carnales detienen el vuelo del ánima y el poeta lucha por deshacerse de esos apegos y volar y volar hacia lo más alto.
En no pocas ocasiones consigue el vuelo por las encendidas vías del éxtasis y la honda y alta contemplación. Como raptado por la Divinidad, San Juan, se transporta a las más elevadas y radiantes esferas y nos arrastra con el imán de su poesía hasta ellas sobreexcitado por su misterioso saber no sabido:
“Este no saber sabiendo
es de tan alto poder,
que los sabios arguyendo
jamás le pueden vencer;
que no llega su saber
a no entender entendiendo,
toda ciencia trascendiendo.”
 Ahí está el secreto: en no entender entendiendo, y es por ello que la ciencia común del hombre no puede descifrar esos misterios del alma trabajada en el taller místico, que está más allá de toda medida matemática y física, pues es aquella verdad, profunda profundidad, que, “cuanto más alto se sube”, menos se entiende la singular aventura del espíritu y más y más vislumbramos desde los avivados sentidos, que no son únicamente los ordinarios cinco que hemos catalogado. Muchos ocultos sentidos despiertan en el ser humano entregado a las extraordinarias tareas del alma.
Ahí está el secreto: en no entender entendiendo, y es por ello que la ciencia común del hombre no puede descifrar esos misterios del alma trabajada en el taller místico, que está más allá de toda medida matemática y física, pues es aquella verdad, profunda profundidad, que, “cuanto más alto se sube”, menos se entiende la singular aventura del espíritu y más y más vislumbramos desde los avivados sentidos, que no son únicamente los ordinarios cinco que hemos catalogado. Muchos ocultos sentidos despiertan en el ser humano entregado a las extraordinarias tareas del alma.
El hijo del tejedor de Fontiveros, que parecía nacido y destinado para el ejercicio del oficio de su padre, se transformó en maestro del más alto de los oficios: el de buscador de la Divinidad por la senda de la palabra poética, a la vez que como humilde obrero, aquí en la tierra, de los invisibles surcos de lo Divino.
Nadie sabe, en realidad, cual de ha de ser su destino. Y nadie en Fontiveros imaginó jamás quien iba a ser aquel débil y enfermizo niño negado para los duros oficios de su tiempo, como el de tejedor, que no era nada descansado. El misterio lo eligió para otros menesteres y, entre ellos, el de la poesía, donde queda reflejada su vida, la vida de un monje:
“Tras un amoroso lance,
y no de esperanza falto,
volé tan alto, tan alto,
que le di a la caza alcance.”
Da alcance a lo inalcanzable este San Juan de la Cruz, hombre de tan diminuta estatura que, la Santa de Ávila, lo llamó “medio monje”, no sin reconocer que en aquel frailecillo habitaba un alma de gigante. Es de veras colosal San Juan de la Cruz en su vida y su obra, tocadas ambas por la exaltación religiosa. Su poesía nos parece hoy detenida en el tiempo sin tiempo de la intemporalidad, cual si fuese, que es, una rosa incorruptible:
“¡Oh llama de amor viva,
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!
Pues ya no eres esquiva,
Acaba ya si quieres,
rompe la tela de este dulce encuentro.”
Emotiva belleza:
“¡Oh lámparas de fuego,
en cuyos resplandores
las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego,
con extraños primores,
calor y luz dan junto a su querido!”
El amante enamorado se entrega a su Creador mientras recorre las estaciones de la vida, estas estaciones sin rostro y que son privaciones todavía, cuando se presiente la estación final:
“Esta vida que yo vivo
es privación del vivir;
y así es continuo morir
hasta que viva contigo.”
Porque sí, en verdad, el buscador tiene vislumbres de lo por llegar y a veces, como en relámpagos, acaricia a su dueño, pero sabe que aún no es parte viva de su dueño y necesita hacer, aún, un luengo camino. Esto lo inquieta y lo desvive por instantes, aunque su es muy fuerte y la suma de la perfección lo asiste:
“Olvido de lo creado,
memoria del Creador,
atención de lo anterior
y estarse amando al Amado.”
Confía en alcanzar el olvido de lo creado y ser, definitivamente, viva memoria en y del Creador, para allí estarse por siempre amando al Amado. Anhela la perfección, no posible todavía en este estado del ser que llamamos “criatura humana”. No obstante abre rendijas por las que el alma se asoma y otea su destino y el alma se huelga, por la fe, de tener el conocimiento, ya, de lo que será su próximo estado, que no es una graciosa dádiva, sino que es el producto bien ganado de su trabajo en esta vida. Las grandes almas religiosas nos afirman todas que cada ser que nace, nace con esa posibilidad de trascender, pero la trascendencia ha de ser ganada con no pocos esfuerzos.
La vida del místico es un tránsito de purificación, porque la vida misma en sí es una expiación, y es por eso que los que, encendidos por la fe, conocen los secretos y “mueren porque no mueren” desde ese “no saber sabiendo” que los ilumina.
San Juan de la Cruz, el carmelita Juan de Yepes, como auténtico iluminado, vivió excitado por la espera del morir, que le daría la tan anhelada vida, “en la claridad nunca oscurecida, del “olvido de lo creado” y “la memoria del Creador”, para así arder por siempre ardiendo en “la viva llama del amor”.
*Poeta y periodista andaluz.