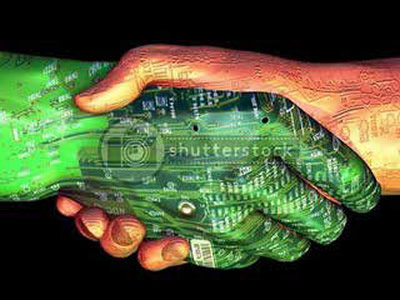Por Iván Escoto Mora*
 Rousseau y Hobbes admiten la existencia de tres formas de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia, sin embargo, resaltan la eficacia del sistema monárquico, cada autor con sus matices, en razón de la capacidad que presenta esta forma de gobierno para la toma de decisiones.
Rousseau y Hobbes admiten la existencia de tres formas de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia, sin embargo, resaltan la eficacia del sistema monárquico, cada autor con sus matices, en razón de la capacidad que presenta esta forma de gobierno para la toma de decisiones.
En la actualidad un dicho del sindicalismo reza: “Si quieres que un problema no se resuelva, nombra una comisión”. Lo que depende de muchas voluntades enfrenta un sinnúmero de obstáculos. El “Contrato social” pretende zanjar los obstáculos entregando al Estado la facultad organizativa del pueblo, pero ¿cómo funciona ese Estado a través de una u otra forma de gobierno? Si ya es difícil lograr que el complejo mundo social constituya un acuerdo, más complicado sería entregar el endeble resultado de ese acuerdo a un cuerpo colegiado de gobernantes, esta es la premisa de la que parten los autores en cita para privilegiar la monarquía sobre otras formas de gobierno.
La monarquía de Hobbes es absoluta, su rigor y fuerza, concentrada en el soberano es indispensable para asegurar la paz social. El autor del “Leviatán” señala que, por más dura que sea la administración del monarca, no sería peor al terror de una vida sin orden desarrollada entre los estertores de una guerra seguida por otra, en medio de la rapacidad de una sociedad sin frenos. Desde luego tal postura omite advertir los destrozos que los gobiernos monárquicos en su contracara viciada y desmedida han generado a lo largo de la Historia.
Rousseau, por su parte, al referirse a la monarquía, apunta hacia una estructura parlamentaria con la intervención popular expresada a través de cuerpos legislativos.
En cualquier caso, si admitimos que la función esencial del Estado es garantizar la seguridad del pueblo que lo constituye, cuando éste incumple con su deber, la existencia del Estado y su gobierno, está próximo al ocaso y consecuente transformación.
Para Rousseau, el acto que da origen al gobierno es un contrato, por ende, los depositarios del poder no son los dueños del pueblo sino sus mandatarios. Así, los gobernantes pueden ser removidos cuando lo advierta necesario la colectividad. En ese sentido los gobernantes deben obediencia a la sociedad y sobre todo, lealtad, porque al servir a la administración del Estado, no hacen sino cumplir con su deber de ciudadanos, al menos esta es la idea que encierra “El contrato social”.
Rousseau distingue entre gobierno y Estado acotando con ello los alcances del contrato social y la administración del cuerpo colectivo. El contrato social es un acuerdo de voluntades que permite a los individuos constituir una entidad que vele por los intereses comunes. El Estado es el instrumento de organización, el gobierno es su programa de acción. El contrato social es el vehículo que posibilita la existencia y funcionamiento de ambos (gobierno y Estado).
En el modelo “rousseauniano” los gobernantes bajo ninguna circunstancia son concesionarios exclusivos e ilimitados del poder, son mandatarios que deben limitar su actuación a los marcos del “contrato-ley” que expresa la voz popular.
 Es indudable el lugar que concede Rousseau al pueblo, no sólo como centro y cede de la soberanía, sino como elemento decisivo en la prosperidad y desarrollo equitativo entre los hombres a través del trabajo colectivo. El individuo crece con el bien general. El bien general implica indefectiblemente al individuo.
Es indudable el lugar que concede Rousseau al pueblo, no sólo como centro y cede de la soberanía, sino como elemento decisivo en la prosperidad y desarrollo equitativo entre los hombres a través del trabajo colectivo. El individuo crece con el bien general. El bien general implica indefectiblemente al individuo.
En los Estados en los que el pueblo tiene un mismo interés el resultado previsible es la construcción de la felicidad y la prosperidad colectiva. Tal expresión de felicidad en términos de desarrollo conjunto es sólo concebible dentro del sentido de solidaridad articulado por el hombre ilustrado.
El orden armónico y el desarrollo común vislumbrado por Rousseau es posible en un ámbito de equilibrio en el que todos los miembros del ente societario tienen iguales posibilidades para satisfacer sus necesidades.
Rousseau señala dentro de su concepción del “Contrato social” que no son las desigualdades naturales o físicas sino las diferencias morales (referidas a la percepción sobre lo socialmente aceptable y lo socialmente reprobable) y políticas (en relación a la concentración y ejercicio del poder), las que pueden llegar a producir la desintegración del Estado.
La mirada de Rousseau es, en esencia, profundamente humanista en tanto que enfoca su interés en el hombre y en la concepción de un escenario que le permite desarrollar su felicidad en términos igualitarios. De tal suerte, se aprecia al Estado no sólo como una institución garante de la seguridad; también, protectora del equilibrio en que sus integrantes se beneficien del orden producido por la estructura estatal.
Para celebrar a Rousseau y al pensamiento ilustrado, quizá tendríamos que analizar nuestro entorno y la forma en que nos hemos organizado socialmente en los Estados actuales. Tendríamos, tal vez, que repensar la manera en que hacemos frente a las necesidades derivadas de eso que llamamos modernidad en medio de un acontecer que, querámoslo o no, vincula a todos los hombres sin exclusión posible.
*Abogado y filósofo/UNAM