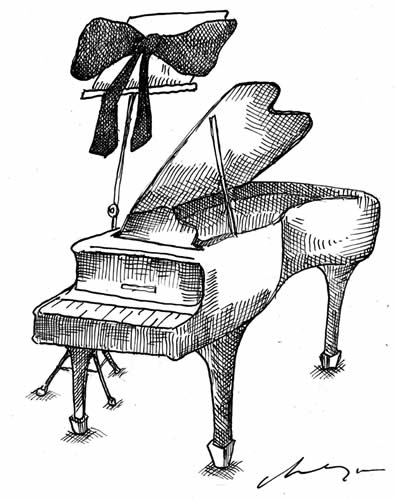Por Faustino López Osuna*
 El compositor Martín Urieta, el michoacano de “Mujeres Divinas”, en cierta ocasión, después de escuchar, en reunión bohemia de amigos, dos o tres canciones mías dedicadas a nuestros municipios, me preguntó: “¿Porqué le compones a tu tierra solamente cosas bonitas, si, como en todas partes, también existen cosas feas?” Mi respuesta fue tajante: para mí, el amor está en los ojos de los enamorados; amo a mi tierra y no le veo las cosas desagradables que le ven quienes no la aman. Pienso que Urieta no sabe que tenemos un amigo común que declara que padece complejo de Edipo geográfico del terruño de donde es oriundo. Tampoco lo entendería.
El compositor Martín Urieta, el michoacano de “Mujeres Divinas”, en cierta ocasión, después de escuchar, en reunión bohemia de amigos, dos o tres canciones mías dedicadas a nuestros municipios, me preguntó: “¿Porqué le compones a tu tierra solamente cosas bonitas, si, como en todas partes, también existen cosas feas?” Mi respuesta fue tajante: para mí, el amor está en los ojos de los enamorados; amo a mi tierra y no le veo las cosas desagradables que le ven quienes no la aman. Pienso que Urieta no sabe que tenemos un amigo común que declara que padece complejo de Edipo geográfico del terruño de donde es oriundo. Tampoco lo entendería.
Lo anterior viene al caso, porque en mis recientes ires y venires a los ciruelares de mi pueblo, de pronto recordé un incidente desagradable, vivido en carne propia y que quién sabe porqué razones no afloraba a mi consciente como los recuerdos agradables.
Sucedió que mi padre, quien, según él mismo, en la escuela solamente aprendió a leer, escribir y sacar cuentas, tal vez influido por el abuelo, en sus conversaciones a escondidas de mi madre sacaba a relucir ideas de los antiguos filósofos griegos presocráticos. Decía, plenamente convencido: “Si algún día quieres creer en algo que no te va a traicionar nunca, cree en la tierra, el agua, la luz y el viento. La primera te devuelve multiplicado para ti y para los tuyos, todo lo que le siembres; el agua, la luz y el viento los necesitamos todos y se dan libremente por igual, a ricos y a pobres, sin distingos”.
Nutrido de ese espíritu, cuando, ayudado en su trabajo por mi madre, mi hermano y yo, juntó un poco de dinero, rentó un gran solar baldío, arenoso, ubicado contra esquina de nuestra casa y decidió sembrar en él una huerta de papayo. Buscó la semilla e hizo el plantero. Como pudo, con azadón y machete, limpió de lado a lado el terreno y, barra y pala en mano, excavó los pozos, hondos por cierto, para que “agarraran mucha agua” y, una vez que alcanzaron su debido tamaño las matas, las plantó y cada tercer día, desde una noria en la orilla del terreno, él y yo, de escasos diez años, acarreamos agua en cubetas y las regamos, incansablemente, por las tardes, hasta el anochecer.
Varias semanas después, las vigorosas plantas de casi metro y medio de alto, se llenaron de flores olorosas color marfil y poco a poco se cargaron de frutos exageradamente enormes. Mi padre, sin ocultar su contento, de buena fe le platicaba a los vecinos a cuánto estaba el kilo de papaya en el mercado Pino Suárez de Mazatlán. Íntimamente, su generosidad innata lo llevaba a imaginar que la cosecha de papaya podía alcanzar hasta para regalarle algo a todo el barrio.
Pero, como si nos encontráramos todavía en los días de la Biblia o, más recientemente, en la Edad Media o el Renacimiento, viviendo en cualquier remota y atrasada aldea rusa o española de aquellos tiempos sombríos de pobreza y miseria humanas, cuando se encontraban en su más hermosa plenitud los racimos de papayas, al clarear un desdichado día como el del Guernica de Picasso en que el sol en vez de irradiar luz irradió sombra, todos los papayos, absolutamente todos, anónimamente amanecieron picados, dañados, deliberada e irremediablemente. Al amparo de la sombra, por la noche se los había matado, a cuchilladas, a todos, grandes y pequeños, sin dejar uno solo bueno.
Realismo y surrealismo simultáneos era el paisaje saturado de dolor y coraje. Los papayos, en su estética dignidad, erguidos extendiendo vitalmente aún sus redondas hojas como un agonizante encaje verde, con todos sus frutos heridos de muerte chorreando su pegajosa leche blanca, se reflejaban en las retinas de los rostros angustiados de los vecinos que poco a poco acudieron a presenciar aquella orgía de muerte vegetal, remedo de aquelarres de épocas aterradoras.
La cultura de mi padre no llegaba a saber el dicho de los primitivos estoicos: “Si te rompen un brazo, pon el otro”. Pero yo aprendí, por intuición, su estoicismo. No sé qué pasó por su mente ni qué sintió en su corazón. Con la misma mirada concentrada en sí misma, idéntica a la de los rostros magistrales legados por los más grandes pintores universales de la antigüedad, sin pronunciar una sola palabra, fue por el machete a la casa y tumbó, de raíz, durante varias horas, uno a uno, todos los papayos de la huerta, sin que nadie del pueblo, de los ahí reunidos, se atreviera a pedirle que desistiera de hacerlo.
Recuerdo el rostro de mi madre, de entereza y resignación. Nunca, sus hijos, los escuchamos, ni a él ni a ella, hablar de aquél penoso y triste episodio de mi infancia.
Cuando estudié la materia Filosofía en la Escuela Superior de Economía, aprendí que en todas las cosas existe una unidad de opuestos o de contrarios. Ello me ha dado elementos de juicio para comprender causa y efecto de lo aquí recordado. No corrige nada. Pero ayuda a explicar parte del fenómeno, sin necesidad de acudir con el psiquiatra, ni tener que discutir con Martín Urieta.
*Economista y compositor.