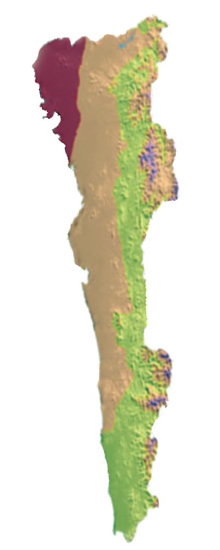Por David Sinagawa Martínez*
 No lo sé de cierto,
No lo sé de cierto,
pero a veces un hombre es un árbol.
Un Dios verde y terreno.
Con escaleras infinitas, ramas incandescentes, tallos y hojas marinas.
Brazos y piernas silvestres, hechas de paja y musgo, de agua dura y de tierra caliche.
Con cabelleras infinitas y ojos recuperados, como dos viajeros que se encuentran en piedras rupestres, en barrotes y calles redondas, que no conducen a nada; pero que siempre son bienvenidas.
Es decir, el amor a los huesos, las arterias, los zapatos, a las notas de un sax.
Y porque no decirlo a la callada manera de extenderse.
No lo sé de cierto,
por qué este árbol se hizo hombre.
Trasladó todo su ser del extremo norte, de las circunstancias banales, de sus ratos de ocio y cansancio por la calle colón al edificio amoroso de un bello huanacaxtle, a la maderada piel del que bebe café todos los días y deja amigos como lámparas encendidas, como copeches insaciables que rondan las aceras, el teatro Apolo, la Catedral, la avenida Obregón y las arengas del poeta Andrade.
No lo sé de cierto,
por qué este árbol se hizo cómplice del aire.
De los macapules, amapas y cedros desvalidos, de toda la flora imprescindible, de las palabras, de los actos de amor como único presagio de un cielo vegetal, de cada esquina y cada instante, centímetro a centímetro de sus profundas raíces, de su certera química de florecer y trasladarse.
No lo sé de cierto.
Por qué un árbol decide ser un hombre.
No lo sé de cierto.
Ingeniero y empresario.