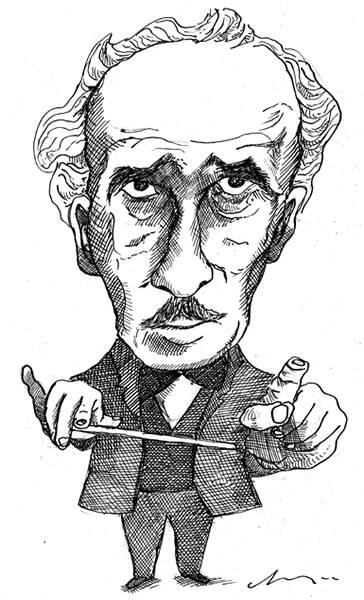Por Miguel Ángel Avilés*
 Escribo estas líneas blancas para salvarme del olvido o de plano, perder la memoria para siempre.6
Escribo estas líneas blancas para salvarme del olvido o de plano, perder la memoria para siempre.6
Escribo literatura para aliviarme de algo y porque se, además, que ahí, cruzando la desesperanza, está otro mundo posible.
Escribo hoy, justo cuando hago como que despierto y este autobús que me trae, ha desviado su ruta para abrevar su destino en un rancho grande que no conozco.
Me convenzo antes del arrepentimiento que la vida es un destello de luz que dura un guiño, por eso vuelvo a ese descamino de aquella tarde de sol que me puso frente a un llano silvestre donde habitaban una docena de vacas esqueléticas, recluidas en un corral de tablas largas y astilladas: era 1984, cuando en Hermosillo aún no se traicionaba a Dios con tanto sacrilegio.
Nunca imaginé que esta sería la ciudad donde un doncel enclenque se quedaría a barbechar historias: el azar o una muesca de dolor en cada afán pudo ser la causa, o tal vez fue ese calor de agosto o a lo mejor esa charca anclada en esta ciudad-desierta que me evocaba un retrato de mar que aun traía en el recuerdo.
Quién sabe.
Pero si bien nadie se muere de nostalgia, ha de ser con los años una herida abierta y amarga que nunca sana: retoza en una taza de café, o en una hornilla de leña o en una voz o en un ladrido nocturno, o en una calle sin luz o en un huerta tapizada de hojarasca o en una fruta sazonada o en un despertar de mañana donde todas las caras que te miran son extrañas.
¿Quién me trajo a esta ciudad vestido de andariego? ¿Quién me puso frente a mí, como si se pusiera mi cordón umbilical frente al espejo? ¿Quién me apartó de otras geografías para traerme a este aposento reseco y amurallado por los cerros?
¿Qué le queda a esta ciudad de lo que era antes? Quien se robó a esa ciudad de catres en el patio y de célebres costumbres.
Ese día entré por la ruta de los corrales y tres vacas se hicieron las disimuladas cuando les pasó rozando la sombra de un autobús “Tres Estrellas de Oro” que me trasladaba desde Los Mochis en el asiento número 6 o 7 o 9 o 25, no me acuerdo.
Si ese es el distintivo de Hermosillo, me dije, mañana a primera hora iré a saludar al sheriff y buscaré al viejo gambusino para que me cuente sus historias y presenciaré algún duelo y me tomaré una copa en el saloon para ver bailar un buen can can como en el viejo oeste. No dije tanto pero ahora pienso que lo pude haber dicho luego de adentrarme a conocer lo limítrofe y el corazón de una villa que apenas si bosquejaba las trampas del pecado con una zona de tolerancia en el ocaso que hacia como que se entremezclaba con la decencia, esa que estaba hacia acá pintando territorio en las calles que no llevaban prisa y recorrían a vuelta de ruletero, unas peseras de piel hundida y cicatrices oxidadas que iban y venían no tan lejos, transportando muchedumbre dispuesta a vagar por los alrededores de una plaza con faroles cortos de vista y arboles atiborrados de extraños pájaros negros que anunciaban presagio , y adivinaban futuros, estos de hoy, que ya están aquí arrebatando vidas y edificando cementerios encubiertos.
Pero ninguna gitana leyó mi mano para decirme que con el tiempo me quedaría. Tampoco presentí destinos sin regreso. Solo me eché a caminar desde una piedrabola y andando me topé con un cerro enorme y luminoso que parecía un platillo volador gigante.
No divisé por ningún lado a ninguna águila devorando una serpiente. Tampoco pirámides de rústica cantera. Estaban, en cambio, tiendas que hoy son ruinas o recuerdos como “La Parisiense de los Camou”, “El Centro Mercantil”, “La Placita Hidalgo” y sus 15 de Septiembre, “El Cine Lirico”, “El Danubio Azul”, “La fonda de la Chagua” y el tiempo que nunca se está quieto.
La Cosalteca, la Conasupo, y una tienda Mazón con un santaclous de repetidos chistes que, para fortuna de chicos y grandes, se irían por desgaste más adelante. Harán los años se había ido ya también la fuente de sodas “El Limoncito”, y ese lago en el parque que ahora el rey Midas lo quiere convertir en mercancía y en oro para sus arcas. Habían caído heridos de muerte Corral y Zamarripa y se habían amado en “El Flamingo” candorosas parejitas que ahora de seguro ya andan abueleando.
En gusto se rompían géneros. Habían partido las épocas de carnaval, cascarones, mascaritas y de carros alegóricos vistosos, que te traían otro calor desde el parque Madero hasta la Serdán.
Era la baraja del tiempo que dictaba la suerte, era los pétalos de la historia que se iban marchitando. Pero eran a la vez, semillas que la tierra hacia brotar como al pasto verde y nombraba a la ciudad con otros nombres. Desde esa montaña central que les describo las familias podían divisar la Ceca y la Meca de su pueblo y nunca la vista se perdía. Allá están las residencias de los pudientes: y lucían amplias casonas del centenario; acá están guareciéndose del agua la casa de los jodidos. Allá Villa de Seris, allá la hacienda de La Flor, allá El Ranchito y El Mariachi, estos dos pueblos que ya no escuchan esa partida del tren que les pasaba tan cerca.
Echen a volar tanto recuerdo y, cualquiera que haya sido su casita o su barrio o su sacrosanto territorio, saldrán a recorrer lo que fue y lo que queda de esta aldea. Venga, ande, venga y satisfaga lo que mejor le venga en gana. En el corazón de esta ciudad está el mercado con sus humores y olores, a un costado están siempre la vendimia de sabores y están los viejos sabios de canas y los locos.
Cuadras más adelante si se quiere, está la oscuridad y lo atrayente: templos del deseo y la efímera conquista: “La Taberna”, “El Rancho Alegre”, y lo que queda del “Bar Lourdes”. Ahí es donde el diablo trabaja como barman, ahí es donde los delincuentes de cuello azul vestidos de policía hacen su agosto cada madrugada, ahí es donde la puta de ocasión, con su filantrópicas caricias, puede convertirse de pronto en una dama voluntaria y no al revés, porque en estas ermitas que le rinden orgulloso tributo a la indecencia, se finge menos.
Nada que veamos hoy pudo parecer extraño en aquel entonces. Ni esta plaza con tantos ecos de Viva México, ni estas cruces del fuego que son pasado y serán futuro por los siglos de los siglos, ni esta catedral donde se va a rezar para que la paz tan deseada este contigo y con nosotros diariamente, ni estos árboles mayores, ni estos carros que pasan volando así como se van los años y se va sin más remedio la existencia, ni esos muertos de bocacalle ejecutados en esta capital que de pronto se vuelve un pueblo sin ley como en el viejo oeste.
Por más que se intente su deceso, las ciudades nunca mueren. ¿Por qué ya no comen del mismo modo las palomas? Todos los días se baten a duelo con la indolencia y las ganas de arrebatar sus tradiciones. ¿Dónde han quedado los changarros de la esquina de tu barrio? Todos los días la sangran a golpe de saqueo y arrebatinga pero ahí llegaran las transfusiones de sangre popular para salvarla. ¿Donde están los viejos de sombrero que vendían frituras en las plazas? ¿Donde esas mujeres morenas que parían tejidos de colores con sus manos? ¿Dónde está la pareja que hacia collares de sustento? ¿Dónde está el payaso que convocaba sonrisas y homenajeaba reuniones? ¿Dónde quedó la niña que llegaba con papá y lo amaba como a un dios cuando la paseaba en bicicleta?
No lo sé pero presiento, no lo sé pero casi se los juro, que todos los días, todos, están los curas de la avaricia prestos a correr por la unción de los enfermos y esperar con su gula contenida el bien morir de esta ciudad de tantos años.
Pero basta que amanezca para verla ahí de nuevo: adulta, hecha plena mujer, enamorada de sí, con los ojos bien abiertos, luminosa…
*Abogado y escritor. La Paz Baja California Sur/Hermosillo.